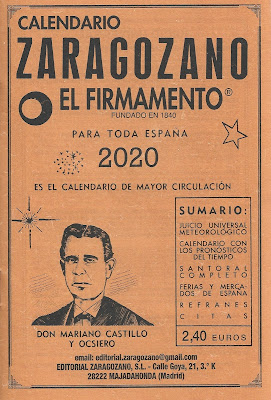|
| Cuscuta parasitando en romero |
domingo, 29 de noviembre de 2020
Planta parásita: la cuscuta
miércoles, 25 de noviembre de 2020
Las cabañuelas
De la manera de predecir el
tiempo que llaman cabañuelas.
La cabañuela es el cálculo que los labradores hacen sobre el
tiempo que hará el venidero año agrícola.
La predicción del tiempo a corto plazo no puede considerarse
cabañuela en sentido estricto. Se fundamenta en indicios que indican un cambio
inminente del tiempo. De los recogidos sólo mostramos algunos:
Son signos de lluvia el crujir de las viejas arcas o el
desprendimiento del hollín de las chimeneas. También la manera de salir el humo
de las chimeneas es un buen signo que está relacionado con la presión
atmosférica, si forma una columna de cierta altura es señal de lluvia, (baja
presión) pero si se ve salir con dificultad y se queda sobre la boca de la
chimenea sin elevarse es señal de buen tiempo (presión alta o anticiclón).
Otro infalible signo de lluvia lo muestra la palmera*, si
está orientada desde el telégrafo óptico de Villargordo del Cabriel al
telégrafo de Fuenterrobles la lluvia es inminente. Pero si está orientada desde
Camporrobles a Jaraguas (norte a sur) no se esperará lluvia a corto plazo.
Es muy interesante la aparición de la nube loca. Se trata de
una nube de desarrollo vertical, tiene forma de torreón y de aspecto
blanquecino. Se forma sobre la sierra de la Avicuerca y se observa desde la
Puerta del Capitán mirando por la calle de la Rambla de la Avicuerca. Se presenta por las tardes a
partir de las 13 horas (hora universal y nunca en invierno.)
Si sale en primavera anuncia temporales de lluvia antes de
tres días, pero si es al final de esta estación y en verano, según la hora de
aparición habrá nulao (tormenta) ese mismo día si se manifiesta al mediodía o
bien al siguiente si aparece bien entrada la tarde. Es de señalar que las
tormentas serán al inicio del verano a primeras horas de la tarde y según
avanza el verano, las tormentas se retrasan y al llegar a septiembre serán nocturnas.
Los animales también nos dan indicios de la mudanza del
tiempo: son signos de lluvia, la aparición de hormigas aladas; que el gato se
lave la cara o que orejee la mula (si las orejas mueve la mula, agua segura).
Mención especial es el canto del mochuelo, del cual puedo dar
testimonio de su certeza hasta en tres ocasiones, cuando acompañaba a mi padre
en las faenas agrícolas. Si canta imitando al gato, la lluvia es inminente; si
lloviendo canta imitando al perro, se abrirán grandes claros y dejará de
llover.
La primera cabañuela del año es la de la conversión de san
Pablo (25 de enero). Si al amanecer aparecían nieblas, apedrearía por aquellos
parajes. Los observadores se desplazaban a la Serratilla, un buen punto de
observación cercano al pueblo junto al Cerro Pelado en la sierra de la Presilla. Así lo hacía “Miguel
el de Anselmo”, el último cabañuelista de Fuenterrobles. (sirvan estas líneas
como homenaje por haber mantenido esta arcaica tradición). Sin embargo, escuché
al tío Rafael que los indicios se manifestaban al empezar el día citado.
Otra cabañuela muy extendida era la del primero de agosto. Si
al amanecer de este día aparece el rocío debajo de las toscas, se pronostica un
otoño lluvioso y los labradores que consideraban este signo adelantaban la
simienza.
Hemos conocido hace algunos años escarchas en el mes de
octubre y muy habitual era este meteoro en noviembre. Y los que hacían cuenta
sabían que a los cuarenta días sería el primer nevasco. Hoy las escarchas se
han retrasado hasta bien entrado el invierno.
La más importante cabañuela se manifiesta durante los
primeros 24 días del mes de agosto. Los doce primeros días se llaman cabañuelas
y representan los doce meses siguientes, empezando a contar desde este mes. Por
tanto del día 1 será agosto, el día 2 septiembre, así continúa hasta el día 12
que será julio del año venidero. Los días 13 a 24 se llaman retornas y
representa el 13 a julio, el 14 a junio, hasta llegar al 24 que será el agosto
actual.
Se ha de observar la temperatura, los vientos, las nubes, el
rocío y otros fenómenos meteorológicos. Para que la predicción de la cabañuela
sea precisa deben coincidir las cabañuelas de los primeros doce días que se
llaman maestras y las retornas.
No sabemos interpretar los indicios, pero nos han asegurado
que en estos días, las nubes por el horizonte presagian un año halagüeño; pero
si algún día llueve, las cabañuelas se vacían, es decir, abortan, y el año
venidero será escaso de lluvias.
Las cabañuelas se aplican a la zona o comarca donde se han
observado. Incluso en la misma comarca puede haber variaciones. Para un
pronóstico general del país, consúltese el afamado “Calendario Zaragozano”.
Acabamos con las palabras que don Manuel Ardoy pronunció en
el VI Congreso Nacional de Cabañuelas celebrado en Beas del Segura (Jaén) en el
año 2005:
“Las cabañuelas, son sin lugar a duda, una ciencia popular
que se rige por la observación del clima y la meteorología a lo largo del mes
de agosto de todos los años y que pronostica el tiempo que hará el año
siguiente. Por tanto es una ciencia empírica, o sea, procedente de la práctica
o rutina popular.”
Sin embargo, continuaba Ardoy, las Cabañuelas se basan en
largos siglos de observación y comprobación de los fenómenos atmosféricos
llevada a cabo por gentes que conocían y dependían del cielo. Y como se suele
decir, sabe más el pueblo que los sabios”. (Baquero 2009: 9).
¿Hasta qué punto son fiables las cabañuelas? Había labradores
que tenía fe ciega el ellas. Hoy los programas del tiempo en las televisiones y
aemet, así como la estación local de Avamet situada en la Vega cuyos datos se pueden consultar en internet han acabado con estas prácticas ancestrales que hermanaban al
labrador con su entorno, con su tierra y con su cielo.
Pero quedan labradores que tratan estos asuntos con desprecio
e ironía. Así nos dicen:
“Nieblas por el Cabriel, llover o no llover”.
También hay pronósticos más
elaborados y con certeza absoluta:
Luna con cerco y estrella
dentro,
frío, calor, lluvia o
viento.
Aunque el dicho original decía:
Luna con cerco y estrella dentro ,
lluvia si no hace viento.
Hasta mediados del siglo XX, el tío Sebastián, pastor de profesión, hacía unos pronósticos muy precisos y acerados. Y en la segunda mitas del siglo destacaba Manolo (Creo que Viana) conocido con el sobrenombre de Choga que también hacía pronósticos.
martes, 17 de noviembre de 2020
De la manera de curar los enfriamientos a las caballerías
miércoles, 11 de noviembre de 2020
El cociol. Tercera y última parte
Hacer la colada, el repasado y el planchado.
Finalmente vamos a ver el
funcionamiento del cociol, es decir, como se hace la colada. Previamente hay
que lavar la ropa.
3.1 ¿Y cómo se hace el
lavado?
Con
agua completamente limpia y buen jabón se procede a lavar la ropa frotándola
bien con las manos sin hacer uso de la paleta por lo mucho que la estropea ni
retorciéndola demasiado porque se abre, y después bien jabonada y estregada se
aclara y se pone a secar (Ruiz, 21).
3.2 ¿ Ha de ser frecuente el
lavado en una casa?
Eso
depende de varias circunstancias, como principalmente del número, edad y
ocupaciones de los individuos que componen la familia; pero puede decirse por
punto general es necesario un lavado simple cada semana y otro general o de
colada cada mes. (Guerra, 22).
3.3 ¿Sería económico
suprimir algunas veces el lavado, aunque se resintiera la limpieza?
Al
contrario; resultaría siempre mayor gasto y perjuicio, porque la suciedad
destruye la ropa y es enteramente contraria a la salud, a más de dar una idea
muy asquerosa de la persona en quien se observa y sobre todo del ama de
gobierno que la consiente (Guerra, 21).
3.4 Previamente a la colada
hay que eliminar las manchas que permanecen después del lavado. Ello es
totalmente necesario que ya lo dice el refrán: la que mete mierda al cociol, mierda saca del cociol.
Eliminar las manchas en este
periodo que nos ocupa es muy complicado y a la vez muy curioso y por no alargar
demasiado esta entrada lo dejamos para otra ocasión. Además, en Fuenterrobles para
eliminar las manchas que llamaban lámparones solamente se utilizaba la greda
que es una arcilla arenosa de color blanquecino de probada eficacia para las
manchas de grasa.
¿Cómo se quitan las manchas
de grasa de las ropas de paño?
Se
cubre toda la mancha con greda y se pone al sol para que se seque; después se
restrega bien, se limpia con un cepillo, se lava con vinagre bien caliente y
desaparece la mancha (Sánchez, 56).
Greda de Fuenterrobles. Foto Paco Arroyo 2015
3.5 ¿ Por qué se hace la
colada?
Los
principios en que se funda el blanqueo de la ropa por colada, son los
siguientes: las cenizas, producto de la combustión del carbón vegetal,
contienen los principios de sosa y potasa, que tratados con el agua caliente
dan por resultado una lejía. Las substancias grasientas que provienen de la suciedad
del individuo son insolubles al agua fría, pero dejan de serlo por la acción
prolongada del agua hirviendo y de las cenizas
(Surós 106).
3.6 ¿Cómo se hace la colada?
Varios
son los medios hasta hoy utilizados, pero todos ellos, aun teniendo en cuenta
que economizan tiempo y trabajo, debe posponerse al medio antiguo que es, sin
duda alguna, el que menos destruye la ropa y con el que se obtiene una perfecta
limpieza. (Ruiz, 21).
3.7 ¿Cómo deben colocarse
las ropas en el cociol?
Hay que señalar que los
vestidos de calle no se meten en el cociol porque la colada los dañaría
seriamente. Como mucho se enjabonan con gran cuidado, que la ropa escasea.
Las ropas de vestir negras eran las habituales porque cuando las mujeres cumplían treinta años se
cubrían la cabeza con un pañuelo y se vestían de negro. También hay que
considerar que la mortalidad era elevada y con tantas muertes y unos periodos
de luto excesivamente largos los ropajes negros era lo que se llevaba.
Algunas veces, después del
lavado, se restregaban con un manojo de alfalfe verde y luego bien lo
aclaraban. Con ello se conseguía un negro brillante que deslumbraba. Así me lo
contaron y así lo digo.
Y ya pasamos a colocar la
ropa principalmente blanca en el cociol. Puede haber algo de color pero no es
de vestir sino marregones y otras piezas de limpieza.
Se
pondrá en el fondo la ropa de color, si la hay, después la de cocina, cama,
camisas, etc., luego las prendas más delicadas, y por último, los manteles,
servilletas, toallas, y el cernedero que deberá ser tupido y fuerte (Ruiz,
22).
Nota: el cernedero es un
lienzo que se coloca sobre la boca del cociol para cubrir la ropa que se ha
introducido.
3.8 Una manera de hacer la
colada.
En una caldera se deposita
la ceniza y se pone a calentar. Cuando el agua está hirviendo, este producto
que llaman lejía, se vierte sobre el cernedero dejando la ropa en el cociol de
diez a doce horas; pasado este tiempo se aclara bien y se pone a secar.
3.9 Otra manera de hacer la
colada.
Se
tamiza la ceniza, que ha de ser de buen carbón o de leña de encina; se echa la
mitad en el cernedero y la otra mitad en una caldera de agua hasta que hierva
bien y de seguida con un cazo grande, o un caldero se echa poco a poco sobre el
cernedero. Para que la ropa esté en mejores condiciones conviene echar sobre
ella uno o dos calderos de agua templada. (Carretero, 121).
Este autor también dice que
la ropa debe estar en el cociol diez o doce horas; tanto para que se vaya
enfriando como para que la lejía (repito, mezcla de agua y ceniza) ejerza bien
su acción.
3.10 Tercera manera de hacer
la colada.
Esta manera es muy similar a
la anterior, pero añade otros trabajos.
La
colada se hace ordinariamente como sigue: en un colador, generalmente una
cubeta de madera, con un agujero lateral cerca del fondo (lo
que nosotros llamamos cociol) se pone la
ropa pieza por pieza lo más extendida posible. Se cubre la tapa o boca del colador
con un lienzo fuerte y sin agujeros, y sobre ese lienzo se pone ceniza vegetal
reciente y limpia de carbón. Entonces se echa agua caliente sobre la ceniza. El
agua disuelve los álcalis que hay en la ceniza, se filtran a través de la ropa y
la limpian. El agua o lejía que sales del colador (cociol) se recoge, se
calienta de nuevo y se vierte otra vez sobre la ceniza del cernedero. La
operación se repite durante diez o doce horas, según la cantidad de ropa, su
clase, la suciedad que tuviera, etc. (Ascarza 47).
3.11 ¿Qué cantidad de ceniza
se utiliza?
Las
mejores cenizas son las de sarmiento y juncos, y después las de abeto, árboles
frutales y olmos; que la cantidad de ceniza que se emplea debe ser una décima
parte del volumen de ropa (Yeves, 56).
3.12 El azulete
Después de la colada la ropa queda a veces con un matiz
amarillento, que desaparece por la acción del sol o sumergiéndolo en agua donde
se haya dispuesto unas bolitas de añil, y secándola después. (Ascarza, 50).
Este producto lo hemos conocido hasta el último tercio del siglo XX con el
nombre de azulete.
3.13 Otra utilidad del
cociol es elaborar “el lejío”. Se
coloca en el cociol una capa de ceniza y otra de cal y así sucesivamente. Y se
rocia lentamente con agua. El líquido que sale por la espita es lo que llamaban
lejío, un producto altamente cáustico que podía quemar la ropa y por tanto, se
usaba con precaución en los lavados sencillos, es decir, cuando no se hacía un
lavado general o de colada.
3.14 Composición y repaso de
la ropa
Hecha la colada la siguiente
operación es la composición y repaso de la ropa, y es el ama de casa la que debe
saber no solo componerla con destreza, sino coserla de nuevo, para ahorrarse
muchos gastos.
¿Es importante el repaso de
la ropa?
El
repaso y compostura de la ropa es una de las obligaciones más importantes del
ama de casa y a cuyo aprendizaje deben las niñas dedicarse con esmero,
cualquiera que sea su posición (Calleja, 68).
Por otra parte, la mayor duración de la ropa que se obtiene
remendándola representa una economía considerable y de aquí la indiscutible
utilidad del repaso de aquélla (Ruiz, 22).
3.15 ¿Qué debe tenerse
presente en la composición de la ropa?
Que
los remiendos deben hacerse con la misma ropa y color; para lo cual, al
comprarse la tela nueva, se tomará algo más, y que los rotos (se
llamaban sietes) se compondrán enseguida
para evitar el que se hagan mayores, pues quien no compone gotera, compone la
casa entera. (Vivéns, 25).
Otro autor rechaza la tela
nueva aunque sea del mismo color.
Cuando
haya necesidad de substituir parte de la prenda, debe ponerse ropa usada, aunque
en buen estado y no nueva, y que debe zurcirse apenas se observe que está muy
gastada, es decir, antes de que se rompa por completo. (Ruiz,
22).
3.16 El planchado
Dos modelos de planchas antiguas. Foto Paco Arroyo
La
noche anterior a la plancha debe mojarse la ropa con agua y almidón, se lían
bien las piezas, se separan por grupo, según la clase, y luego se colocan en un
banasto. La plancha no ha de estar muy caliente y los días deben ser los
viernes. (Vivéns, 26).
BIBLIOGRAFIA
ASCARZA Victoriano: La niña instruida. Madrid, s.f.
CARRETERO Antonio: Principios de higiene y economía doméstica,
Burgos, 1896.
CALLEJA Saturnino (Editor): Tratado de higiene y economía doméstica.
Madrid, 1901.
GUERRA Liberato: Lecciones de economía y de higiene doméstica,
Barcelona, 1910.
RUIZ ROMERO J. y MUNCUNILL
M.A.: Nociones de economía e higiene
domésticas, Barcelona, 1898.
SÁNCHEZ, Juan F.: Ligeras nociones de higiene y economía
doméstica, Madrid s.f.
SURÓS, Antonio: Lecciones de higiene y economía doméstica.
1880
VIVÉNS, Francisco: Nociones de higiene y economía doméstica,
Valencia, 1899.
YEVES, Carlos: Principios de higiene y economía doméstica,
Madrid , 1902.
jueves, 5 de noviembre de 2020
La clara sonrisa: Antonieta
No se puede entender la música en Fuenterrobles sin Antonieta.
No se puede entender el folklore de Fuenterrobles sin Antonieta.
No se puede entender Fuenterrobles sin Antonieta.
Hoy, que es su cumpleaños, la quiero felicitar con las mismas palabras que le dediqué en el escenario del patio de las escuelas el día que la nombraron hija predilecta de la villa de Fuenterrobles.
A María Antonieta
Ni las esbeltas palmeras
de la Huerta de Alicante
cuando suave las cimbrea
el sanjuanero levante
a la luz de las hogueras
tiene la gracia y donaire
de las manos que tu tienes
cuando hilvanan estrofas
con las coplas y las jotas
de esta tierra generosa.
Ni las recias carrascas
que emergen orgullosas
en campos fuenterrobleños
con mil años de garfios
en las profundas entrañas
tienen la fuerza y firmeza
de la voz que tu tienes
cuando esparces a los aires
más que canciones de amor,
pedazos de un corazón.
Ni los floridos naranjos
de los campos valencianos
cuajados de azahares
que iluminan vergeles
de hortelanos primorosos
tienen la clara sonrisa
y el semblante hermoso
de la estampa que tu tienes
cuando alumbra tu estela
nuestra calles y plazuelas.
Ers la gracia de la palmera.
Eres la firmeza de la carrasca.
Eres la luz del naranjo.
Eres ... ¡María Antonieta!
Antonieta Gómez Pérez,
"la de la clara sonrisa".